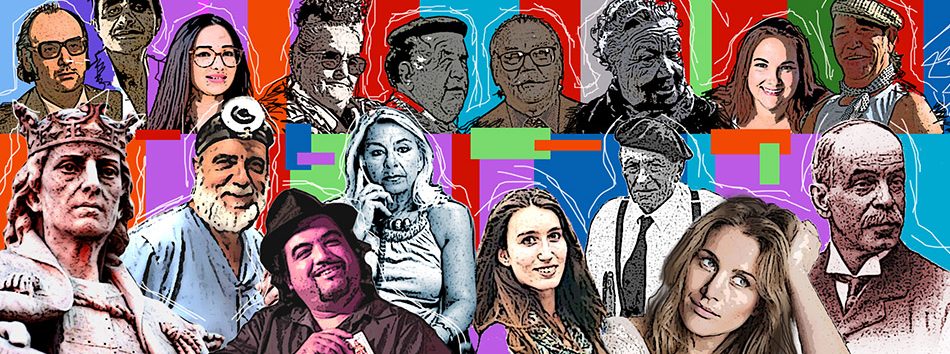Un cuento de Juan Luis Rincón, cuya acción transcurre en El Puerto de Santa María, y a cuyos protagonistas se pueden identificar fácilmente. Ha ganado el segundo premio en el XXI Certamen de Cuento y Relato Corto ‘Villa de Algarrobo’ 2025. “Es para mí una especial satisfacción la puesta en valor de este relato en concreto pues me permite difundir una aventura ficticia --pero que bien pudo ocurrir-- de un personaje portuense, muy, muy querido, que canta, baila y vive la vida con intensidad. Está vivo aún --y esperemos que por muchísimos años más-- pero que no podrá leer este relato si alguien no hace el favor de leérselo entre una actuación y otra. Me imagino que ya habré dado pistas suficientes para reconocerlo y recomiendo su lectura de manera encarecida”, ha comentado Rincón.
| Texto: Juan Luis Rincón Ares
En los tiempos de mi abuela María, en este pueblo que adoptó de pequeño a Rafaé, cada familia tenía un mote y para bien o para mal se heredaba de generación en generación. Los motes “son en Cádiz el currículo de los pobres y, a veces, su árbol genealógico; se heredan de padres a hijos y de hijos a nietos, generación tras generación…” he escrito yo mismo en otra historia que no viene a cuento. Eso viene ocurriendo, calculo yo, desde que Menesteo, el caudillo ateniense fundador de estos lares llegó y puso el primer pie – el izquierdo para más detalles - en nuestras costas o las riberas de aquellos remotos tiempos. “Bien hallados, nativos. Tomad y comed” dijo el rey engolando la voz y ofreciéndoles a los pocos naturales que fueron a recibirlo a la orilla unas piezas de pan extrañas y picudas. Mis primitivos paisanos acogieron sus primeras palabras y el alimento que les ofrecía entre sospechosas carcajadas. “El Biena”, ese motete se le iba a quedar para siempre al egregio caudillo por la cursilería esa de “Bien-ha-llados”. Así fue conocido por toda la desembocadura del Guadalete y en su honor, desde ese momento, se le llamó del mismo modo a las piezas de pan que les habían regalado a modo de bienvenida. El pan de Biena. O sea que si alguien de por aquí lleva este apodo - “Biena”, “Viena” o incluso “Rebaná”- que sepa que procede directamente del famoso cabecilla griego. No le dé más vueltas y perdonen la digresión cachonda. Así fuimos, así somos y seremos.
Pero si le preguntas a Rafaé por qué en el pueblo donde vive desde hace casi sesenta años todo el mundo le llama Rafaé “el Torrija” o Rafaé “el Torrijón” o simplemente “Torrijón”, te mirará con esa cara de párvulo enfadado que pone cuando no quiere responder a una pregunta, cuando está harto de ella, o volverá la cabeza retorciendo ese cuello fuerte que tiene, heredado de quién sabe quién, y cambiará de tema. O se callará. O se irá a otra parte. Yo que soy amigo suyo, o así me considero, no he conseguido que me lo aclare nunca. Creo que no lo sabe, no se acuerda o no le da ninguna importancia a aclararlo. Tampoco he encontrado mucha gente que sepa decirme con seguridad el origen de su mote. Solo Manolo aventura una versión.
Rafaé, no lo sé, quizás heredó el suyo. Llegó a este pueblo mío ya con el apodo o quizás se lo pusieron los graciosos de aquí. A lo mejor se lo pusieron a Rafaé porque algunas veces cuando era pequeño y ahora que ya roza la edad de la jubilación, se quedaba y se queda entortado, empanado, ensimismado, dándole vueltas a la perola con algún asunto de los suyos. Entonces la gente de aquí le decía y le dice “¡¡Rafaé, onde va con la torrija que llevas en lo alto!!”. Aquí, llevar una torrija, un polvorón, una tostada en lo alto, es abstraerse con algún asuntillo y sustraerse de lo que ocurre alrededor. Manolo, que lo acogió casi desde el principio en un centro y otro, que lo conoce desde siempre, dice que el apodo se lo pondrían sin duda “por el aspecto tan dulce que tenía de pequeño y la inocencia que siempre tuvo y tendrá”. No sé yo.
Rafaé no tiene enemigos, vaya suerte la suya. Con Fátima y el resto de sus compañeras y compañeros de piso discute y se enfada en ocasiones, pero son apenas pequeñas marejadas en un océano de cariño. Aquí, en el pueblo, todo el mundo le quiere, aunque algunos jartibles le demuestran el cariño de manera rara gastándole inocentadas y bromas que a lo mejor a los guasones les hacen reír pero de las que Rafaé casi nunca no se entera. Cuando se da cuenta, algunas veces, le hacen llorar. Cuando Rafaé llora todo el mundo se arrepiente de la broma, sea buena o mala, porque llora con el mismo calibre de lágrimas que los niños pequeños y ver llorar a una criatura pequeña no le gusta nada más que a cuatro energúmenos en los que no vale la pena gastar ni tiempo ni tinta ni saliva. Si alguien se quiso reír de él bautizándolo como “el Torrijón” se equivocó. Lo hizo inmortal. Rafaé, llegada la ocasión, adoptó su alias como nombre artístico y hoy disfruta cuando el público entregado jalea “¡¡Torrijón, torrijón!! haciéndole palmas al compás de su alias o cuando le piden un bis atrás alguna actuación. Y sus gruppies, que la RAE me perdone el palabro, lo saben.
Rafaé es feliz cuándo juega el fútbol o va a ver jugar al Cádiz, o cuando sale de paje en la Cabalgata de Reyes todo pintado de negro escoltando, cómo no, a Baltasar; o cuando hace teatro con sus compañeras y compañeros, aunque nunca se aprenda bien los papeles, pero se muere de placer y de euforia cuando hace playback o canta por carnaval en un escenario de una barriada. Rafaé sería, si lo dejaran, el novio de las bodas, el niño de los bautizos y –toco madera - el muerto de los entierros. Ni la Guardia Civil consigue sacarlo de un tablado si está a gustito y el público le pide más canciones. ¡Ojú!
Rafaé no sabe leer ni escribir. Cuando era su momento no tuvo oportunidad, nadie lo llevó a la escuela porque por entonces nadie llevaba a la escuela a “los niños como él”, y cuando de mayor tuvo la ocasión de aprender en su centro o en el colegio de adultos al que iban Fátima y alguno más del piso por la tarde, Rafaé ya no tuvo el más mínimo interés. Siempre encuentra a alguien que le lee o le escribe lo que le hace falta y él prefiere dedicar su tiempo a faenas más productivas. Si hubiese nacido en una familia con posibles probablemente pasearía todo el día por las calles de El Puerto con un terno gris y un sombrero de fieltro, con esa parsimonia que le caracteriza y hasta sus limitaciones intelectuales parecerían menos importantes así adobadas. Pero él debe trabajar y por ello sólo le quedan las tardes y los fines de semana para ejercer como “aristócrata del buen vivir” y hacerse particularmente notorio. A eso dedica su ocio. Y mira que por lo de no saber leer algún día le han gastado alguna broma demasiado pesada: durante unos días enseñó a los porteros del Cine Nuevo en el que se celebraba el concurso local de agrupaciones carnavalescas, una parodia de carnet cargado de insultos creyendo que llevaba un pase para pasar libremente a ver y oír las agrupaciones de su pueblo. Menos mal que, a pesar del celo con que lo escondía, se lo pudimos distraer antes de que la broma llegara a más. Los porteros lo conocían y eran gente de corazón tierno.
Quizás por esa desmedida afición, por esa inclinación por las fiestas populares, por la Semana Santa, por la Feria, por el Carnaval y las fiestas de los barrios, entre otras, se hizo tan dura para Rafaé aquella primavera del 2020 y la cuarentena y todo lo demás que nos ha traído la pandemia del COVID19.
Corría el viernes 13 de marzo. Rafaé estaba empaquetando huevos con las manos y los ojos, pero su cabeza ya estaba en el fin de semana: esa tarde le habían prometido que actuaría --“…un poquito nada más Rafaé, no abuses”, le había pedido Manolo-- en una cena de homenaje que había para los niños salajauis, creía Rafaé. Él conocía a muchos niños morenitos de esos, pero no entendía - ni lo intentaba - lo que le explicaba Loli - casi como una madre para él - sobre unos campamentos en el desierto y las “vacaciones en la paz” ni nada de eso. Pero Manolo, su eterno Manolo, le había dicho que estaba bien hacerlo y Rafaé, que tampoco ponía muchas dificultades cuando lo invitaban a actuar, ya se había preparado el traje y la chaqueta para hacer de Ricky Martin, o del Koala o de quién se terciara. Además, aunque el caletre primario de Rafaé no entendía de calendario, ya andaba barruntando que cuando la calle empezaba a oler a azahar era porque ya se acercaba la Semana Santa. Rafaé ya se imaginaba desfilando detrás de la Virgen evitando sonreír, aunque su gesto compungido provocará más de un chiste y más de un gesto de complicidad. Él, moviendo la cabeza con gesto de disgusto, pedía silencio a quienes lo jaleaban profanando el silencio sacro. No se sabía bien los nombres de las vírgenes a las que escoltaba, pero sabía poner gesto de dolor y de seriedad. Manolo le había dicho --“Rafaé, tú, serio, pasitos cortos y la cabeza mirando para abajo”- que nada de canciones ni de chistes ni nada de nada. Ni siquiera debía llevar el compás de la banda de la banda de música por bajinis. con la boca. ¡Con lo que a él le gustaba hacer el rataplán!
Por eso, porque tenía que ir a la cena de esa noche y porque barruntaba ya la Semana Santa y todo lo que venía después, cuando Loli, responsable del piso donde Rafaé vivía con otras personas que también trabajaban en la granja, las lejías o en la imprenta, cuando Loli llegó al mediodía, los sentó a todos en el sofá y en los sillones y les dijo que esa tarde nadie podría salir, Rafaé se echó las manos a la cabeza. ¡Ojú! O como diría Rafaé, ¡Ajú!
--¿El coroco…qué? Pero, pero… esto no puede ser, Loli, eso no puede ser - protestó Rafaé - yo esta noche tengo que cantar los salajauis …
Loli comprensiva se levantó y se sentó cerca de él para tranquilizarlo. Luego trató de cogerle las manos que Rafaé había empezado a agitar convulso como si fueran los tentáculos de un pulpo hiperactivo amenazando la integridad de la lámpara cercana.
--Escúchame, Rafael, escúchame, escuchadme todos otra vez… - y cogiendo aire, les repitió de nuevo despacito todo el mensaje que apenas unas horas antes habían acordado en la reunión urgente de todos los monitores y los responsables del centro, cuando se había difundido la noticia del estado de alarma en todo el país. – Se llama cuarentena y todo el mundo se tiene que quedar en su casa hasta que los médicos puedan ponernos una vacuna contra….
La fabricación de las lejías y las recogidas de huevos no podían paralizarse, pero la imprenta, por ejemplo, se había paralizado ya desde esa mañana. Había que cuidar a las chicas y a los chicos de los talleres ocupacionales y su labor de cada día sería cubierta con otro personal del centro.
--No se sabe hasta cuándo no podremos salir ni …. – continuó Loli
--Pero mañana sábado - interrumpió Rafaé - tengo que jugar al fúrbol y …
--Tampoco habrá fútbol, Rafael.
--¿Ni fúrbol? Pero, pero… esto no puede ser, Loli, eso no puede ser. ¿Quién lo ha mandado esto? ¿Manolo?
--Manolo, no. Han sido las medidas del presidente Sánchez y el Gobierno.
--Pero, pero… esto no puede ser, ¡Ajú!, ¿“Chanche” quién es pa mandá en esas cosas?, verá tú… Loli, ¿hasta cuándo?
--Ni lo sabemos. De momento son dos semanas. Luego el gobierno ya ….
¡Dos semanas! Rafaé sabía que dos semanas era mucho, más que un día, pero la verdad no se orientaba bien entre lo que era un mes y lo que era una semana. Por eso cuando Loli añadió después que a lo peor la cuarentena se iba alargando y no se celebraba ni la Semana Santa estalló.
--Pero, pero… esto no puede ser, Loli, eso no puede ser.
Los otros cuatro compañeros de piso le preguntaban de vez en cuando algo a Loli, pero preferían seguir viendo la tele o mirando cosas en sus móviles. Rafaé no tenía móvil y todo lo que estaba hablando el presidente Sánchez no lo entendía. Estaba en todos los canales de la televisión. Rafaé se estaba poniendo nervioso, muy nervioso por momentos. Loli lo volvió a tomar de la mano y tiró de él para llevarlo a su habitación y seguir hablando con más tranquilidad.
--¿Y la feria? -- preguntó Rafaé cuando se acordó, levantándose inquieto del borde de la cama.
Así, con ráfagas de su sesgada memoria, Rafaé fue listando en forma de preguntas el recorrido de festejos que componían su jaranero y vital calendario. Aunque, como conté antes, no entendía de meses ni de semanas, lo que si sabía Rafaé era que, tras la Semana Santa, cuando se despejaban los fríos y las lluvias empezaban a menudear, venía la feria y luego las fiestas de fin de curso, y las de los barrios, y la patrona, etcétera. Pero las respuestas de Loli, que siempre era las mismas o parecidas --“Rafaé ya veremos, ya veremos… “-- no le estaban gustando nada. ¡Ajú!
Se sucedieron un sábado y un domingo de lo más extraños, sin misa, ni paseos, sin futbol en la tele. Todos dando vueltas por el piso del salón a la nevera de la cocina, de la cocina a la habitación, de la habitación al balcón, chocando entre unos y otras, como si estuvieran enjaulados, haciéndose preguntas que la Loli ya no tenía ni más palabras ni más razones para responder. “La Loli…”, pensaba Rafaé, “…tiene ganas también de llorar como yo…” Y sin venir a qué, le daba un abrazo y otro.
Y empezaron a pasar los días lentos, como si las horas se enredaran en el reloj del salón, como si los minutos fueran de piedra o tuvieran más segundos de lo normal. Se les echaba encima una infusión de aburrimiento y nervios. Rafaé, como no sabía leer el reloj de manecillas - ni el de números-, preguntaba y preguntaba cansando a Fátima.
Lo peor fueron, sin duda, las mañanas. Las tardes, entre la comida del mediodía, alguna siestecilla y las películas o las series de la tele iban pasando. A las ocho, a romperse las manos aplaudiendo a los médicos y a las enfermeras, aunque él, en verdad, tenía una médica y su enfermero era un hombre, y después de aplaudir, el vecino de arriba ponía música y Rafaé cantaba por el Dúo Dinámico. Así la tarde se iba rápida.
Pero las mañanas eran horribles. Estaba tan acostumbrado a madrugar, a hacer rápidamente las faenas de la casa y a salir pitando para la granja donde no paraba hasta la hora de comer, que ahora el agobiante rosario de horas entre las nueve y las dos se le hacía interminable. Y tenía que preguntar, claro: “¿Qué hora es ya?” “¿Qué hora es ya?” poniendo de los nervios a Fátima que le gritaba “Quillo, Rafaé, apréndete el reló ya, déjame viví”. Loli traía ideas de las actividades que podían hacer cada semana: dibujos, recortar, pintar, leer, o sea… ¡todo lo que a Rafaé no le gustaba! También desde la imprenta, algunos días, Manolo les enviaba faenas sencillas de plegado o encuadernación, pero como eran tantos se acaban pronto. Como Rafaé no leía, ni escribía ni pintaba ni usaba el móvil, se pasaba las mañanas aburrido asomado al balcón viendo llover en las calles vacías de su barriada o intentando pegar la hebra a base de gritos con la gente que paseaba a su perro o caminaba urgente hacia algún recado. ¡Como conocía tanta gente! Aunque no se supiese el nombre de nadie, a todo el mundo le hacía gracia verle rajar del “cocorovinu” o del Chanche en el balcón y gustaban de detenerse un rato a saludarlo y a darle vidilla. Loli casi siempre se lo permitía, pero en ocasiones debía acercarse para limitar su ira porque su torrente rebotaba por toda la calle y también para permitir que las personas interpeladas pudieran seguir su paseo.
Fueron horas y horas de tedio. Nunca llovió más, le parecía a Rafaé, ni estuvo la calle tan sola, ni se hicieron tan largas las mañanas. Rafaé se ofrecía a ayudar en la cocina, barría una y otra vez y escuchaba las canciones de sus ídolos imitados porque Manolo le había regalado un “aparato” y Loli le había enseñado a reconocer los discos. Pero terminaba siempre aburrido en el balcón viendo a la gente, envidiando a los que tenían perro.
--¡Lo que nos faltaba aquí, un perro! - dejó caer Loli cuando Rafaé le propuso adoptar uno para la casa. Fátima no quería animales --“Ni muerta, aquí no entra un bicho de eso. Cojo la puerta y me voy”-- había jurado en las muchas discusiones en su pequeña comunidad. Al final, hasta tuvo que intervenir Manolo en una videoconferencia de esas semanales que tenían desde que empezó la cuarentena.
En esas estaban –-perro sí, perro no…--, cuando Loli les planteó como actividad para una nueva y larga mañana de lunes que hicieran un dibujo, un collage o lo que se les ocurriera sobre cómo imaginaban ellos y ellas al coronavirus. Rafaé que era igual de negado para las manualidades que para la lectura y la escritura, no supo qué hacer. ¡Ojú! Quería tener contenta a Loli, pero si ni siquiera podía imaginarse a ese bicho malvado… ¿cómo iba a dibujarlo? Para que todos le tuvieran tanto miedo debía ser tan grande como el “Koncon”, el mono gigante ese de las películas, pensaba Rafaé. Sin embargo, todo el mundo le decía que no, que el “cocorovinu” no era grande, que era pequeñito, tan pequeñito que Rafaé no podía verlo ni siquiera figurárselo. Será mediano, se apuntó Rafaé. Lourdes, su rival en las discusiones, sí que se daba maña con los rotuladores y los lápices y estaba contenta esa mañana, haciendo dibujos y más dibujos del bicho. Cuando Rafaé vio el primero de ellos y aunque llevaba días enfadado con el mundo entero y con Fátima en particular por lo del perro, le preguntó:
--¿Así es el “cocorovinu” ese?
--Si, es asín porque yo lo he copiado de una revista que me dió la Loli. Toma, - le dijo Fátima presumiendo de su habilidad - te lo regalo. Dile a Loli que lo has hecho tú. Pero no vuelvas a decir nada de traer un perro.
Era redondo, verde y feo, feo de cojones, pensó Rafaé. Parecía una bola con trompetillas por todos lados y tenía una boca y unos ojos y unos dientes picudos que daban mucho, mucho miedo. Pero Rafaé sabía que lo de que lo había hecho él, la Loli no se lo iba a creer. Además a él no le gustaba nunca engañar a nadie. Tampoco sabía mentir así que decidió darle un mejor uso al inesperado regalo de Lourdes. Le pidió a la Loli que le ayudará a pegarlo en la puerta de su armario, el blanco de la habitación donde guardaba sus pocas ropas y sobre todo los disfraces de carnaval y su “ropa de artista”.

La Loli, cuando se enteró, se rió de la ocurrencia y le dijo en broma: “Pero Rafaé, si lo pones ahí tan cerca, te va a tener controlado todo el tiempo”, “No, no me se ha ocurrido una cosa” le contestó Raphael. Cogiendo un rotulador con sus dedos torpes le hizo por lo alto dos rayas como las del cartel de “No fumar”, el del cigarro tachado, que había puesto para que la Fátima no entrara fumando en su habitación. “¡Quieto ahí, bicho”, le gritó imperativo y enfadado tras pintarle las aspas! Loli volvió a reír, pero le ayudó a prenderlo en la parte más visible.
Desde entonces siempre que Rafaé se mosqueaba con el encierro o con Loli o con algún compañero, se iba corriendo a la habitación y le montaba una pelotera del nueve al “cocorovinu”: ¡¡Cabrón, joputa, tú tienes la culpa de to, vete por ahí con el “Chanche”!! Cuando volvía al salón parecía llegar más tranquilo o eso le parecía a Loli.
Pero los días y las semanas de la cuarentena iban pasando y el encierro se hacía cada vez más pesado e insufrible para la pequeña tribu de la Barriada Negracara. Sobre todo, cuando dejaba de llover y las mañanas se ponían hermosas y el sol lo pintaba todo tan bonito desde el balcón que Rafaé no podía terminar de creerse que fuera peligroso estar por la calle por culpa del “cocorovinu”. ¡Qué poder tenía el bicho ese!, pensaba confundido. Por eso cuando los nervios estaban a flor de piel, Loli, que con los años había aprendido a leer los tiempos de las ansiedades y las tristezas de sus pupilos, sacaba la bolsa de los brazaletes azules, se ponía ella uno bien gordo y le ponía unos finitos a ellos y los sacaba, a los que querían, a pasear un ratito por los alrededores de sus bloques todos con sus mascarillas artesanas y con sus guantes azules.
--¿Por qué tenemos que llevar esta cinta azul, Loli? - inquirió Fátima que era la más coqueta del grupo.
-- Para que la gente que está en los balcones y nos mira sepa que tenemos permiso para pasear un ratito. Alguna gente se enfada al vernos.
--¿Permiso del “Chanche”? ¡Ajú! -rumió Rafaé - ¿Por qué la tuya es la más grande?
--Porque yo soy la capitana del equipo. Ea.
--¿Y no nos atacará el “cocorovinu”?
--Si lo ves venir, sé que tú nos defenderás, Rafaé - dijo Loli de bromas
Había llovido durante una semana y cuando se acabaron las tormentas, como si alguien desde arriba quisiera secar las calles, se había levantado un molestoso viento de poniente de Poniente frío y raro que no invitaba a pasear. Con pocas ganas, pero aprovechando la parada de la tormenta, Lourdes, Rafaé y Loli paseaban cachazudos por la Ronda de las Dunas: Fátima, como siempre, intentaba pillar Wi-Fi para hablar con su novio al que el confinamiento había pillado en otra vivienda; Loli, tras salir de la tienda, hablaba por teléfono con Manolo sobre algunos asuntos de intendencia del piso. Rafaé, mosqueado como siempre, mascullaba maldiciones y sólo se detenía a mirar sorprendido como los mirlos o los gazapillos insolentes nacidos durante la cuarentena se acercaban sin miedo a lugares que le habían estado prohibidos a sus padres hasta esos días. Entonces se olvidaba de su enfado y sonreía ante la audacia de los animalitos.
De repente, como si de un polvoriento pueblo del oeste americano se tratara, una bola de matorrales del tamaño de una pelota de playa, arrancada por el fuerte ventarrón de Poniente, que venía rodando y cogiendo velocidad desde la otra punta del pinar, saltó la valla perimetral y empezó a rodar hacia ellos por la desierta avenida.
--¡Mira Rafaé - dijo bromista Lourdes- por ahí viene el “cocorovinu” ese!
Rafaé se irguió y se puso alerta, dirigió la mirada hacia donde señalaba Fátima y lo vio: “Bueno le faltan las trompetillas…”, pensó, “…pero es verde, redondo y feo”. Si Lourdes, que lo había visto antes en una revista, lo había reconocido, eso le bastaba a nuestro aprendiz de paladín. La bola seguía rodando y se dirigía hacia a su compañera que se había quedado parada, intuía Rafael, por el susto. Sin pensarlo dos veces, recordó el mandato de protección que le había hecho Loli, y partió como un rayo hacia la bola que ya estaba a solo unos metros de Lourdes. Como si fuera un balón reglamentario, le soltó la más colosal de sus patadas. La bola se elevó en el viento, rebotó encima de sus cabezas y superó a Fátima en su retroceso. Rafaé se volvió, y corrió y corrió tras ella dándole patadas y más patadas.
Cuando Loli se dio cuenta, empezó a llamarlo “Rafaé, Rafaé… ven aquí” – mientras arrancaba tras él. “Déjame Loli, déjame que lo remato” Poco después, chorreando humores y sediento de venganza infantil, Rafaé acorraló al “cocorovinu” contra la pared de un oportuno transformador de electricidad a unas decenas de metros de Fátima y Loli. Allí siguió dándole patadas y más patadas que apenas conseguían hacerle mella. Empezaba a cansarse. Loli y Fátima llegaron corriendo. La monitora, que llevaba en las manos un rollo de bolsas de basura que acababa de comprar en la tienda del barrio, cortó la primera y le dijo a Rafaé “Mételo aquí, mételo aquí en esta bolsa y tíralo al contenedor”. Rafaé, sudoroso como si acabara de jugar un maratón de futbito y sin parar de soltar improperios, lo introdujo como pudo en el saco de plástico. Le hizo un aturullado nudo y, sin parar de darle puñetazos a la bolsa, consiguió meterlo en el contenedor de las basuras. En el gris que era el de la basura orgánica… y de los monstruos. Eso se no lo había enseñado la Loli.
El camino de regreso a casa fue, según recuerda Loli, tan inquietante como divertido: Rafaé, poderoso hidalgo en su imaginación, continuaba en estado de alerta con los ojos desencajados, totalmente contraídos brazos y piernas, vigilando la lejanía por si aparecía otra vez el bicho o alguno de sus colegas. No sabía Rafaé que le atacaba la misma locura – o cordura- que a un tal Alonso Quijano. La culpa la tenía un poco Fátima que no paraba de reír y cuando dejaba de reírse era para señalar con el dedo una esquina u otra y gritar de nuevo: “Rafaé , mira, mira Rafaé por ahí viene otro “cocorovinu”
Y Rafaé , tan bonito, tan niño, tan grande, tan valiente y tan ingenuo saltaba hacia un lado y otro sin percatarse de la broma preguntando : “¿Dónde, dónde?” Loli, a la tercera vez, tuvo que intervenir responsable y divertida para mandar a parar a la bromista.
En los días posteriores ---se acercaba mayo y el verano ya estaba en el horizonte-- Rafaé empezó a ver pequeños cambios en la vida de su calle desde el otero perenne de su balcón. Al principio salieron, solo un pequeño ratito por las mañanas, las familias con sus niños y sus niñas con bicicletas, patines, balones y muñecas para jugar y pasear alrededor de sus bloques. Rafaé les saludaba y aplaudía desde el balcón. Luego también vio salir a Milagros a pasear con sus amigas. Milagros era una vecina muy querida que con sus ochenta años aún les hacía los bizcochos y las tartas para los cumpleaños. Y, apenas unos días después, vio gente corriendo y en bicicleta y a todos les hablaba Rafaé desde su balcón. Rafaé quiso creer y creyó que si la gente podía salir era porque se habían enterado de que él, Rafaé, “el Torrijón”, había cazado a un “cocorovinu” y ya estaban medio a salvo. Cuando se lo pudo comentar a Manolo por teléfono, este, entre sonrisas, no pudo otra cosa que confirmarle su hazaña “Claro, claro, Rafaé, claro que fuiste tú el que salvó a…”
Semanas después, empezaron a pasar las fases una detrás de otra y aunque Rafaé no supiera nada de plazos ni de desescaladas, lo que si supo es que un lunes – la Loli se lo había dicho el domingo por la noche para que no se pusieran nerviosos desde el sábado - la furgoneta azul que siempre los llevaba al trabajo volvió a recogerlos y a llevarlos a la granja. Había que llevar “siempre, siempre” una bata especial y mascarillas y guantes. Manolo también les había explicado que no debían tocarse con el resto de la gente de la residencia o de otros pisos, que no debían salirse de las rayas amarillas que delimitaban su puesto de trabajo y que alguien había pintado en el suelo durante aquellos días. “Solamente para mear o para comer el bocadillo, Rafaé, y luego te lavas las manos otra vez, así y así, como te hemos enseñado”
También volvieron los paseos por la tarde y las reuniones de poquita gente. Rafaé no paraba de contar a todo el mundo lo de aquel día en la Ronda de las Dunas cuando capturó al feroz “cocorovinu”. Unos se reían y otros lo felicitaban tanto, tanto, que llegó a olvidarse de que ese verano que se acercaba lento y raro no habría fiestas de barrio en las que cantar por Ricky Martin, Chayanne o El Koala. Manolo y la Loli también le habían advertido de que durante mucho tiempo las cosas iban a suceder “de otra manera”. “El coronavirus todavía sigue suelto y hay que cuidarse y cuidar a la gente, Rafaé”
Desde entonces cuando Rafaé sale a pasear con sus acompañantes, con Loli o sin ella, siempre lleva mascarilla, la del Cádiz - “¡Que ya está en Primera, ese Cai oé…”, “Me han dicho que el amarillo…” canta Rafaé - y los guantes azules! En el bolsillo de atrás del pantalón también lleva siempre dos grandes bolsas de basura por si alguna vez les vuelve a salir al paso un bicho como el de aquel día. ¿“Cocorovinu” a Rafaé? “¡Ajú!” “¡Ni uno, vaya!”