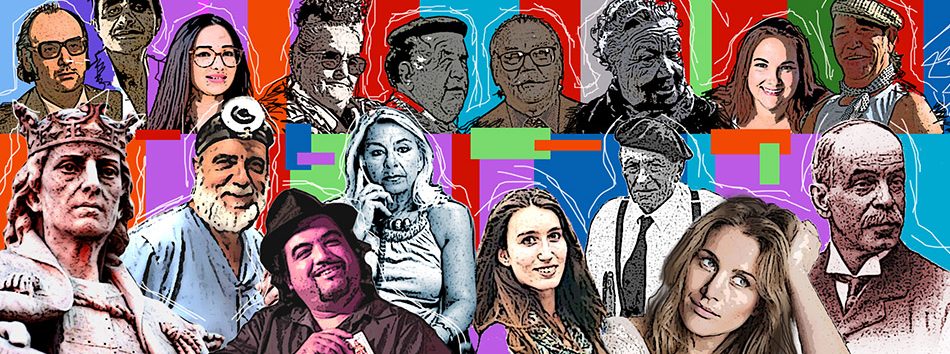| Texto: Elisa W. A.
Releyendo fragmentos de La arboleda perdida de Rafael Alberti me detuve en el capítulo 7, donde relata la situación de crisis personal por la que pasó en 1928 y a raíz de la cual fue invitado por José María de Cossío a pasar unos días en una casona que tenía en Tudanca. Desde allí realizaron algunos paseos y excursiones por lugares cercanos. Fueron a Santillana y después visitaron las cuevas de Altamira. Alberti pudo visitar la cueva auténtica, no la reproducción que actualmente se muestra al público a fin de preservar la verdadera e impedir que se estropee en un año lo que se ha conservado durante miles.
Transcribo las impresiones del poeta, frescas, vibrantes, ante la visión de las imágenes que contempló en el interior de la cueva:

“De Santillana, creo, salimos en auto para un encuentro emocionante: los bisontes, ciervos y jabalíes de la caverna de Altamira. Lloviznaba. Nos paramos al borde de un camino ante la casucha del encargado de la cueva, que era, por cierto, un cura. Protegidos por su paraguas rojo, atravesamos unos campos sembrados, rasos, sin señales de nada. De pronto, al bajar un declive del terreno, surgió una puertecilla. ¡Quién lo hubiera pensado! Por allí se penetraba al santuario más hermoso de todo el arte español. A oscuras, empezamos a descender hacia el fondo de la tierra. Una luz se encendió, pero seguimos caminando por un pasillo estrecho, más en pendiente cada vez y húmedo. Yo ni me atrevía a respirar, observando las rocas laterales, deseoso de descubrir algún indicio de lo que íbamos a ver. Nada. De repente, unos ocultos reflectores se prendieron. Y, ¡oh maravilla! Estábamos ya en el corazón de la cueva, en la oquedad pintada más asombrosa del mundo. Recostados sobre las grandes piedras del suelo, pudimos abarcar mejor, ya que es baja la bóveda, aquel inmenso fresco de los maestros subterráneos de nuestro cuaternario pictórico. Parecía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las filtraciones del agua, estaban los bisontes, enfurecidos o en reposo. Un temblor milenario estremecía la sala. Era como el primer chiquero español, abarrotado de reses bravas pugnando por salir. Ni vaqueros ni mayorales se veían por los muros. Mugían solas, barbadas y terribles bajo aquella oscuridad de siglos. Abandoné la cueva cargado de ángeles, que solté ya en la luz, viéndolos remontarse entre la lluvia, rabiosas las pupilas.”
Me gusta releer, saborear fragmentos que adquieren de repente vida, que saltan ante mis ojos, como diciendo: “Aquí estoy, no pases de largo, fíjate bien en lo que digo, que antes pasaste por aquí sin verme.” Y me detengo y entonces creo que vale la pena recordar y divulgar los autores que me gustan a través de sus textos. Si alguien me lee, puede que luego sienta la curiosidad de leer La arboleda perdida, si no conoce la obra, o cualquier otro texto de Rafael Alberti, porque, en definitiva, el placer de leer es el placer de ir de aquí y de allá, de divagar un poco y de perderse y reencontrarse.