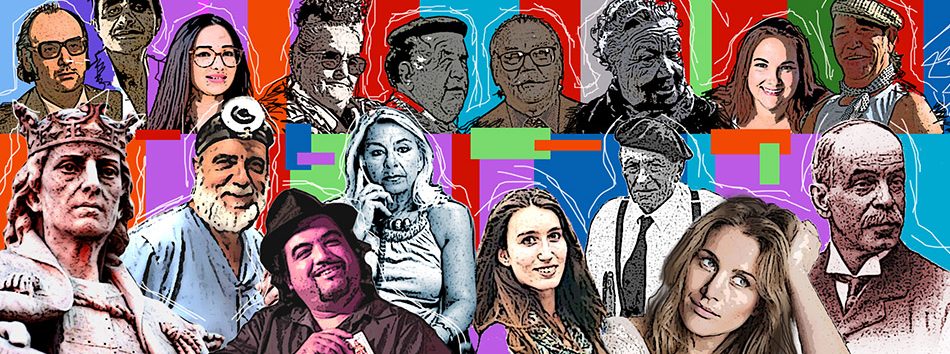| Texto: Álvaro Rendón Gómez.
Este fenómeno se da en los pueblos costeros o con ríos navegables. Es como una costumbre adquirida por los lugareños de pegarse a los desconocidos que arriban a su pueblo. Da igual donde los encuentren, ni las pintas que vistan. Es más, cuanto más raro, más admiradores se le pegarán, porque el autóctono tiene asumido que el forastero aporta, contribuye y enseña. Es una singularidad que les ensalza, les distingue y les hace presumir entre sus semejantes.
Entiendo que, en el pasado, las únicas vías de llegada al pueblo sean por tierra y por mar. El primero de esos accesos era el más común; pero, no era tan apoteósico. Para llamar la atención del aborigen debía venir acompañado de amplio séquito y una larga reata de mulas cargadas. Y si así fuera, no era un visitante que defiriese mucho de ellos y pasaba desapercibido por estos cazadores de lo nuevo.
No ocurría así con el viajero que bajaba de la galera real, o de navíos procedentes de lugares lejanos y exóticos. Este visitante era una “pieza de caza” demasiado atractiva como para no abatirla a la menor oportunidad.
De ahí que muchos de los nativos de estos pueblos hayan desarrollado una sociabilidad a prueba de aburrimiento, una manera de hablar dicharachera y graciosa que engancha y relaja desde la primera palabra, y un servilismo que raya con la sumisión.
El portuense cuando la ciudad fue puerto donde repostaban las Galeras Reales, o el pícaro sevillano durante la época del comercio con las Indias, sabían que desde el primer contacto, visual o físico, debían mostrarse simpáticos y serviciales, haciéndose íntimos del recién llegado, acompañándoles a recorrer tabernas y posadas, exagerando en las bondades locales y aparentando poder cubrir todas sus necesidades.
En la actualidad, algo ha quedado de toda aquella picaresca. El oriundo mantiene el carácter abierto y chistoso, la capacidad de acercarse sin ser descubierta la pose, el saber cuándo recela el foráneo y cambiar de actitud por la del ofendido.
Últimamente he detectado una variedad de esta explotación interesada del forastero, y es el culto al turista al que pretenden vender los atractivos locales, y el considerar como mejor que el autóctono el que decide vivir en su pueblo o ciudad. Este funcionario desplazado, este jubilado deslumbrado por el sol y la tranquilidad, desconoce que las atenciones del nativo pasarán por tres fases. Que la atención y admiración con las que le recibieron el primer día y que perdona los pequeños defectos que tuviera, dará paso a la decepción –sobre todo si no reciben lo que esperaban–; acabando en la más indolente indiferencia.
Desgraciadamente, me he topado con muchos individuos, incluso instituciones, que practican con demasiada frecuencia este falso culto al foráneo, consintiéndoles, ensalzándoles y proponiéndoles para cargos sin más méritos que el ser un auténtico desconocido que acaba de “aterrizar” en el pueblo.