
| Texto: Daniel Marín Gálvez.
Andaba yo por los 12 años cuando nos expulsaron del colegio a Miguel Peinado y a mí. Yo nunca entendí que habíamos hecho de malo (ahora creo que fuimos los cabezas de turco de un problema de fracaso general). Con la maleta y el mono del taller de ajuste sin saber muy bien que hacer y el temor de llegar a casa nos fuimos para el futbolín del Pato y nos fumamos un bisonte a medias que el Miguel tenía guardado y hacer tiempo para llegar a casa a la hora de salida del colegio.
Yo no sé Miguel, pero yo estaba cagao cuando llegué a mi casa y le dije a mi madre y mi abuela (le temía más a mi abuela) pero esta vez los 'babuchazos' llegaron sincronizados. “--Y ahora deja que venga tu padre, que te vas a enterar. Métete en el cuarto y no salgas de ahí hasta que llegue”.
Si es verdad que mi padre nunca me había pegado, el miedo a que llegara no me dejaba pensar. Realmente sigo creyendo que no hice nada que no hubiesen hecho otros niños para que me expulsaran y así se lo dije a mi padre cuando llegó y mi madre le contó lo que pasaba. Por supuesto tampoco me pegó, soltó unos insultos a los curas y los americanos de la base (siempre que ocurría algo malos culpaba a los curas y los americanos). Y dictó sentencia.
“—Pues si no quieres colegio a aprender un oficio, no te creas que te vas a llevar todo el día por las calles”. Así que, ese mismo día, me cogió y andando por calle San Sebastián, San Bartolomé y hasta la calle de los Bolos. Entramos en un taller de pintura y allí estaba, rodeado de latas de pinturas y bidones de cal; con su pelo blanco y mirando por encima de las gafas, el Maestro Pintor Bautista.
“—Home Daniel, ¿cómo tú por aquí?”. “—Pues mire usted, maestro, que ya el niño no quiere colegio, que quiere aprender un oficio y he pensado que a lo mejor usted necesitaba un aprendiz, sin compromiso de sueldo, solo para que aprenda y si hace falta darle un cogotazo se lo da usted”. “—Bueno, realmente falta, falta, no me hace, pero tratándose de ti y de la amistad que tengo con tu hermano Antonio, mándamelo el lunes. Pero ya sabes que, a la mínima, te lo mando para tu casa”.
Yo, en todo ese tiempo, no había ni levantado la cabeza, hasta que el maestro se dirigió a mí. “—¿Cómo te llamas?” “—Daniel”, le dije yo en un susurro. “—Pues bien, Daniel el lunes te quiero aquí antes que lleguen lio oficiales, a las 8 menos cuarto, con un mono y un bocadillo y espero que no dejes a tu padre en mal lugar”.
El camino de vuelta lo hicimos en completo silencio. Sólo al llegar a casa me cogió de la barbilla, me la levantó y me miró a los ojos directamente (creo que fue la primera vez que veía los ojos de mi padre) y me dijo clavándome la mirada. “—A partir de ahora ya dejaras de ser un niño y como hombre te voy a tratar, así que procura no fallarme”.
El lunes, a primera hora, más asustado que nervioso, antes de que llegara el maestro ya estaba yo en la puerta de taller. Cuando llego Bautista me miró de arriba abajo como dando por bueno mi aspecto con el mono y me dio los buenos dias muy secamente. “—Buenos días maestro” respondí entrando detrás de él. Se me acercó, me dio una espátula y, delante de un montón de ‘cacharros de mano’ me hizo una muestra con uno de como limpiarlos y me dijo “—Así de limpio los quiero todos”. Y se metió en su oficina después de haber echado en unos bidones que tenía lleno de agua, unos pedruscos de cal que en poco tiempo me asustaron, porque empezaron a hervir.
Así, entre cacharros y cacharros, fueron llegando los que luego fueron mis oficiales y sus especialidades. Curro, especialista en rotulación, que coge material y tira para la bodega y sigue con el rótulo en las botas. Luego llegó Paco Doello, que se dedicaba a pintar a pistola. “—Buenos días Maestro, ¿sigo con las puertas de esmalte blanco?” “—Si siga usted” (el maestro hablaba a todos los oficiales de usted). “—¿Me puedo llevar al niño para que me ayude?, preguntó. “—No, de momento déjalo aquí, tu avisas para que te ayude a dar la vuelta a las puertas”.
Así, fueron llegando ‘el Moro’, ‘el Patilla, ‘el Lechuga’, Polanco y el que más me impresionó, que yo lo había visto antes pues tenía la novia justo frente a mi casa. Un hombre muy alto que, al entrar me miró y se dirigió a mí. “—Yo te conozco a ti, tu eres el hijo de Daniel, el caja de ‘Los Bartolos Vagos’”. “—Si”, le dije yo muy impresionado, pues si era grande, más grande me pareció al oírlo hablar con la voz más ronca que había oído en mi vida. No sabía yo lo que este hombre iba a influir en mi vida.
Rafael Monje (q.e.p.d.) tendrá capítulo aparte. Uno de los hombres más honestos que he conocido en mi vida. Me guiñó un ojo y dice: “—Maestro a mí me hace falta llevarme al niño para que me aguante la escalera”. “—Rafael, el niño esta semana lo voy a tener yo en el taller, para ver cómo funciona. Ya el lunes veremos con quien lo mando”. “—Pues yo no me subo a la escalera sin que nadie me la sujete” “—Pues apáñate como puedas, pero esa faena hay que terminarla esta semana”. “—Aro maestro, usted como siempre: ‘la pescadilla gorda y que pese poco”. Pues yo solo no me subo”. “—Bueno Rafael tira ya para el tajo, ya veremos”. “—El mejor que tengo, y el que más mas difícil me lo pone “. Le escuché decir entre murmullos.
Pues así, sin darme cuenta, llegó el sábado día de cobro. Yo no creía que fuese a cobrar algo, pero ya cuando todos se fueron me llamó a la oficina y me entregó un sobre color beige cerrado, con mi nombre, y me dice “—Tome usted, Daniel, su primer sueldo. Vaya usted a casa sin pararse y entrégueselo a su madre”. Quizás fuese uno de los días más felices de mi vida.
Salí del taller andando, pero al doblar la esquina de San Bartolomé, empecé a correr, ‘dándome patadas en el culo’, hasta llegar a mi casa sin parar. En el patio, al pie del lebrillo, estaba mi madre dándole fuerte a unas sábanas en el lavadero de madera. Mi abuela soplando el anafe con la berza hirviendo y detrás de mí entraba mi padre con la bicicleta que también venía de trabajar.
Mi madre dejó de lavar, se secó las manos en el delantal y entró en la sala que a su vez hacía de dormitorio de mis padres. En un cuarto más pequeño dormíamos mi abuela, mi hermana, mi hermano Miguel y yo. El retrete era comunitario y para ir a la cocina teníamos que cruzar el patio. Mi padre le entregó el sobre a mi madre y luego yo hice lo mismo, en el día que más orgulloso me había sentido en mi vida. Mi madre se metió los sobres en el bolsillo del delantal.

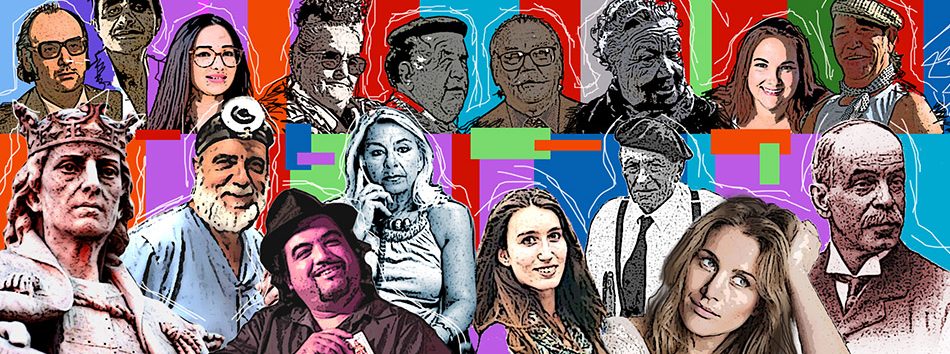
Que bueno Dani. Te lo vuelvo a decir, tienes que escribir más, que contar más. Es muy enriquecedor lo que cuentas.