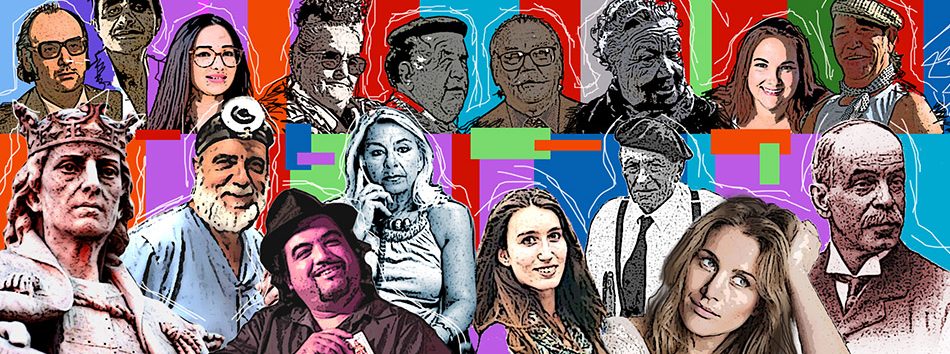| Cesar Manrique y Diego Ruiz Mata, en una imagen tomada en El Puerto de Santa María hace 30 años.
No recuerdo el día en que conocí a César Manrique, pero fue en el mes de julio de 1989. Llegó para construir un tanatorio muy especial, inmerso en la naturaleza, entre flores, árboles y jardines que rezumasen paz y alegría. Le comenté que por qué no diseñar un bosque sagrado, como los que se conocían en las antiguas Grecia y Roma, con el misterio de esos espacios sagrados y sus extraños dioses y habitantes escurridizos, donde conviviesen los muertos con el esplendor vivo de la naturaleza. Tampoco se sabía el sitio. Le invité entonces, en esos días que escapó de los promotores que le acompañaban, a ver la ciudad fenicia del Castillo de Doña Blanca y recorrer su amplia necrópolis, plena de tumbas de túmulos de tierra que albergaban en su suelo muertos incinerados con sus cenizas dentro de vasos cerámicos y algunas ofrendas, o las que se excavaron en el suelo frágil de calcarenita de la Sierra de San Cristóbal.
2.978. Cesar Manrique. Sus proyectos en la ciudad, hace 27 años.
[Este año se cumplen 30 años de aquella visita]
Y entre las tumbas cauces secos de arroyos que en otros tiempos llevaban agua desde las zonas más altas. Es posible que proviniesen de tiempos fenicios. Acabábamos de conocer, mediante unos análisis de restos de maderas, que en esos tiempos de hace más de tres mil años se alzaban allí los troncos esbeltos de pinos y los de encinas más gruesos, entre los primeros olivos aún salvajes con sus aceitunas estériles. Allí imaginamos ambos cómo debió ser ese lugar donde viven los muertos y donde los vivos comparten sus alimentos con ellos en comidas rituales. ¿Por qué no repetir ese esquema tan antiguo y natural en el tanatorio que se le había encomendado diseñar en alguna zona de El Puerto?. Sólo la idea, donde conviviesen lo antiguo y lo moderno. Una simple inspiración de épocas muy antiguas.

Y un día lo llevé a la cantera que está precisamente en la necrópolis, al pie donde hoy están los edificios del aprovisionamiento moderno del agua. Bajamos por una ladera de escombros, de aquellos que alguien tuvo la pésima y aberrante idea de que el interior de la cantera, con sus amplios espacios disponibles, se rellenase sin piedad de tierra de los depósitos que se habían excavado. Es cosa muy nuestra, genética, destruir lo que es bello, lo que es antiguo, lo que tiene atractivo e historia, sea paisaje o monumento. En este caso, era una cantera de las muchas que existían en la sierra y que han aportado piedra para la construcción de catedrales --la de Sevilla, por ejemplo--, templos, palacios y casas de cierto porte noble. Son espacios excavados en el amplio vientre de la sierra, sustentados por pilares robustos y con lucernarios para desparramar la luz y poder trabajar en su interior oscuro. Y de ese trabajo continuo, desentrañando la piedra, surgieron unos espacios que ellos, los que los trabajaban, lo veían hermoso y natural, su espacio de trabajo sin más. Nosotros lo vemos, pasado ya el tiempo y con su función cumplida, de modo diferente. De cantera ha pasado a catedral, a lugar solemne.

Al fin bajamos, César y yo, al suelo de ese universo. Llegó el descubrimiento. Sus ojos corrían por las paredes de los pilares que se perdían en la altura, por las superficies de la techumbre y de los espacios de las amplias estancias. No hablábamos. Silencio. Sólo mirábamos de modo desordenado. Y él aún más, que veía de golpe aquel espectáculo de recintos informes, de sublime belleza, con su decoración ya labrada en la blandura de la piedra. No sé el tiempo que transcurrió --no miré el reloj-- en recorrer con la vista, el corazón y la mente el cosmos en el que nos instalamos. Sólo sé que me miró a los ojos, quizás llorosos --así lo vi--, e instintivamente nos abrazamos. Y recuerdo que me dijo que es lo que había estado buscando toda su vida. Lo comprendí. Y en un tiempo que no puedo medir, surgieron de nuestras mentes y salieron raudos de nuestras bocas multitud de proyectos que vimos ya no sólo perfilados sino acabados. Y se abrió para nosotros un mundo inmenso. Demasiado inmenso, pienso ahora. Demasiado bello.

Hablamos con aquellos que podían hacer posible este proyecto. Palabras, palabras y más palabras. Y nada. Palmadas en los hombros y más palabras. Promesas. Y el tiempo que pasa. Y nada, absolutamente nada, nada. A él le concedieron la medalla de oro de la ciudad. A mí el premio turístico de 1989. César murió en accidente de coche a los pocos años. Yo seguí soñando por los dos juntos con los ojos puestos en la cantera. Debía hacerlo. Estamos en mayo de 2019. Y nada. Yo sigo soñando, pero sin César Manrique a mi lado, el maestro. Solo.
Muchas veces he deseado no haber conocido la ciudad fenicia, ni su puerto, ni su cementerio, ni su bodega, ni las canteras de la sierra. Ha durado poco tiempo este triste deseo. Y lo aparto. Porque al fin te das cuenta, y lo agradeces, que te has engrandecido y disfrutado con todo ello, que se han encendido luces en tu mente y por todo tu cuerpo que no esperabas, aunque nada se haya hecho de lo que se soñó durante un tiempo, de lo que se sueña siempre. Decía el poeta García Lorca que sólo el misterio te hace soñar. Y lo he creído y lo creo. Soñar no cuesta nada. El precio es perder la esperanza. Lo que perdí es aprender del genio de César. Es lo que perdí para siempre. Y lo siento. De verdad, que lo siento. | Texto: Diego Ruiz Mata.