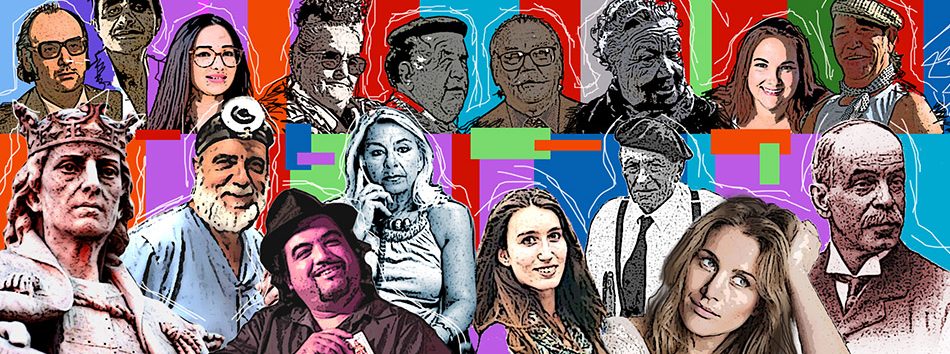Me daba cuenta en especial del marcado racionamiento del tabaco, de los frustrados deseos de muchos fumadores, de la nicotina adulterada. Mi casa estaba al lado de un estanco. Los niños de entonces «vivíamos» en la calle. En los campitos de las afueras cogíamos algarrobas, y entre las hierbas, las vinagreras: flores amarillas, que todavía abundan, con un tallo fino que nos llevábamos a la boca y que segregaba un líquido, parecido al vinagre, que nos mitigaba la sed. Golosinas de la hambruna.
Los agónicos tiempos inventaron la merienda-cena. Remedios ingeniosos y consoladores. En la mayoría de las casas se remitía, cuando el sol se ocultaba, a cortar los bollos de pan por un extremo, extraer el «miajón» y echar en el hueco un chorreón de aceite. La madre que podía agregaba un poco de azúcar. Y a comer. A eso le llamaban «la carrera del señorito»; manjar de pudientes.

| El conocido chatarrero 'Churrasca', pesando gallos de pelea en una gallera de El Puerto. | Foto: Colección Luis Sánchez.
Cuando anochecía nos íbamos a la plaza del Castillo, y delante de la puerta de la Churrasca, había unos árboles que sirvieron de porterías al modesto equipo de fútbol de aficionados Santo Tomás. Mis hermanos con sus amigos se subían a los árboles y bajaban con las manos llenas de «niños llorones»: una varitas tapadas por una especie de flor blanca, y que nos comíamos con gusto porque tenían sabor dulce. Y los «moniatos», compañeros de paladar cotidiano. Resignación gastronómica a la espera de tiempos mejores. Confitura de posguerra. Blasón de la dignidad de los tiempos -realmente- difíciles. «Moniatos». Como ya hemos hablado de los «suspiros» de La Pastora. | Texto: Alfredo Bootello Reyes. Enero 1996.