No alcanzaba uno a entender, a esas edades, la razón por la cual el proceso de transformación de los alimentos, pura mecánica según el libro de Naturales, tenía una duración tan arbitraria. Tú te podías comer, por ejemplo, una tartera de filetes empanados, otra de pimientos fritos, media sandía, un camy limón y el final del camy naranja de tu hermano chico, y ese día, no sabíamos por qué, en no más de hora y media el bolo alimenticio daba de mano. Por el contrario, había veces en que uno andaba desganado, con apenas un huevo duro en el estómago, y el quimo y el quilo, socios inseparables que mantenían unas luchas intestinas, se pegaban tres horas centrifugando. Raro, raro. El empollón de la clase me dijo una vez que la digestión era un estado de ánimo. Un estado de ánimo de los adultos, puntualizó. Qué raro hablaba, también, aquel niño.
El caso es que la digestión, como la procesión y las cortinas del baño, iba por dentro, y eso la convertía, al final, en una cuestión de fe. Tú guárdala, por si acaso, decía mi madre. La misma fe a la que te encomendabas cuando te tragabas un chicle para que no se te pegara en el estómago, o la que te libraba de que te diera un aire cuando cometías la imprudencia de acostarte con el pelo mojado.
Hay momentos en los que me gustaría que la vida volviera a sestear con la misma desesperante cachaza con la que lo hacían las horas eternas de la digestión. Ahora, los veranos pasan tan deprisa que apenas tiene uno tiempo de escarbar, con el entusiasmo y la profundidad de entonces, en la arena dorada de los días. Todo era más sencillo, además, con aquel rastrillo rojo. | Texto: Pepe Mendoza.

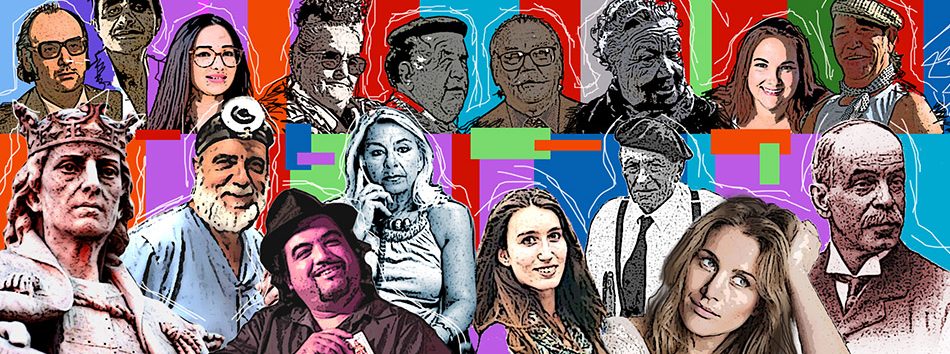

para protegerte del sol eran unos tubos de color amarillo con letras en negro que se llamaba cremagil
Genial, como esra de esperar, Pepe Mendoza. Esta mañana bañándome en la Puntilla, precisamente recordaba con mi hermana el tiempo de guardar la digestión. ¡Que tiempos y qué madres!