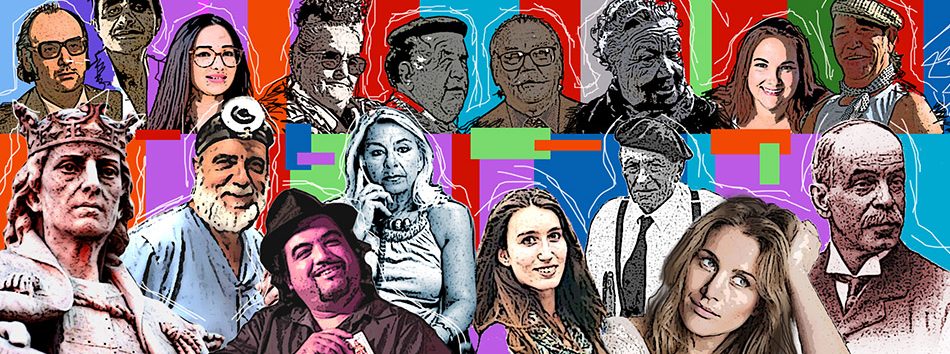Pasada la furia de las lluvias y los temporales, la playa gaditana de La Puntilla de El Puerto de Santa María tiene algo de arena después del desembarco. Nadie diría que hay nadie, pero tras la recepción viven treinta familias en sus casas con ruedas. Son las nueve de la mañana y sobre el césped ordenado de Las Dunas resurge la vida en un campamento de refugiados meteorológicos. Son los miles de turistas que durante unos meses al año solicitan asilo climático en el sur de Europa. Como las aves migratorias que huyen de la nieve, mueven sus caravanas hacia el Sur y echan las raíces y el freno de mano en una parcela de España desde octubre. No se irán hasta mayo.

Hans Brauneiser, en una postura de Chi Kung.
«En Colonia (Alemania) puede hacer ahora cero grados». Habla Hans Brauneiser, uno de los miles de turistas que llegan en noviembre al edén templado que recorre la costa española. No le importan las lluvias torrenciales. Es músico, profesor de Chi Kung y recibe en el salón de su Volkswagen LT-31, un habitáculo tapizado en dibujos de otro tiempo que mide ocho metros cuadrados. «Aquí estoy bien. Sé que es una locura, pero tengo la sensación de inexplicable de libertad». Cuesta creerle. Duerme en una cama de dos metros en un altillo sobre el volante. Guarda ocho camisetas en un armario minúsculo y ocupa su mesa con un teclado, el ordenador y la guitarra. «Hoy toca comer las sobras de ayer», o sea, dos lomos de salmón cocinados con cebolla y pimiento rojo en su fogón de gas asediado por los botes de especias.
 Su historia no tiene nada que ver con el tópico de una dorada jubilación. Ni siquiera tiene edad para ello: cuarenta y nueve años. Cuando era niño sufrió dos accidentes graves de tráfico y a los 35 tuvo que dejar su trabajo como conductor de ambulancias. Sufre dolores de cabeza, decaimiento... La enfermedad se llama infección crónica de los senos nasales. «Si me cojo un catarro, lo paso mal, muy mal». Su estado de salud lo saca desde hace 15 años de Alemania durante tres meses al año. En ese tiempo, cuando los demás viajan a la nieve, él busca el mar de España: primero fue Cartagena, después Canarias y ahora Cádiz. El termómetro marca 12 grados, pero a Hans le basta con un polo azul a rayas blancas de manga corta.
Su historia no tiene nada que ver con el tópico de una dorada jubilación. Ni siquiera tiene edad para ello: cuarenta y nueve años. Cuando era niño sufrió dos accidentes graves de tráfico y a los 35 tuvo que dejar su trabajo como conductor de ambulancias. Sufre dolores de cabeza, decaimiento... La enfermedad se llama infección crónica de los senos nasales. «Si me cojo un catarro, lo paso mal, muy mal». Su estado de salud lo saca desde hace 15 años de Alemania durante tres meses al año. En ese tiempo, cuando los demás viajan a la nieve, él busca el mar de España: primero fue Cartagena, después Canarias y ahora Cádiz. El termómetro marca 12 grados, pero a Hans le basta con un polo azul a rayas blancas de manga corta.
«Necesito poco porque cuando no tienes nada sientes de verdad las cosas importantes». No es que lleve una vida de asceta. Ni mucho menos. Toca diana a las ocho, se despereza, vacía el depósito del urinario de la Volkswagen, friega los platos, arregla la 'casa', hace sus ejercicios y se sienta a componer su música mezcla de flamenco y folklore latinoamericano. A medianoche se echa a dormir.
 Por la ventanilla se ve correr a una niña inglesa con una pala de plástico y un vecino de su edad lee un 'best-seller' sentado en una silla de playa, pero da la sensación de que cada parcela es una isla. Nadie niega la amenaza de la soledad. «Al final sí que me siento más solo, aunque tengo internet. Reviso mi correo electrónico y leo los periódicos de mi país. Realmente estoy muy conectado con otras personas que también están solas. Digamos que la compañía la da la sintonía entre iguales más que la cercanía física», dice. Al fin y al cabo no es una persona «muy sociable», ni le gusta el «bla, bla, bla». En Navidad vino Suzan, su novia, una enfermera ugandesa que vive en Alemania. Cocinaron la cena juntos.
Por la ventanilla se ve correr a una niña inglesa con una pala de plástico y un vecino de su edad lee un 'best-seller' sentado en una silla de playa, pero da la sensación de que cada parcela es una isla. Nadie niega la amenaza de la soledad. «Al final sí que me siento más solo, aunque tengo internet. Reviso mi correo electrónico y leo los periódicos de mi país. Realmente estoy muy conectado con otras personas que también están solas. Digamos que la compañía la da la sintonía entre iguales más que la cercanía física», dice. Al fin y al cabo no es una persona «muy sociable», ni le gusta el «bla, bla, bla». En Navidad vino Suzan, su novia, una enfermera ugandesa que vive en Alemania. Cocinaron la cena juntos.
NO SÓLO NÚMEROS.
¿Porqué no alquilar una casa? «Aquí siento el aire fresco y la energía de la naturaleza», dice Hans a pocos metros de un bloque de pisos. El dinero también cuenta. Los residentes de temporada baja se ahorran un pico. Por un mes de parcela, servicios, electricidad e internet pagan 300 euros, un poco más de lo que abona por la calefacción y la banda ancha de su casa en Alemania. «Un piso me costaría mucho más», afirma, además del coche que cambió por su caravana hace quince años. Pagó 15.000 euros. Una nueva sale por unos 50.000. Todos aseguran que es más barato, aunque no hacen los cálculos. Dinero, independencia, libertad de movimiento... La mayoría vive en una caravana sencillamente porque le gusta vivir en una caravana. No hay más. Hans tiene un apartamento en Colonia para pasar el año, aunque cuando vuelve de los campings, sigue alojado en su vehículo. ¿Por qué? «Es que así puedo ir a dormir cerca del río».
 Hank y Yolanda Boetes son holandeses del Norte. «De Assen, donde el circuito de bobsleigh». Se entiende que allí hace mucho frío, por eso mismo pasarán dos meses por España y uno de ellos en El Puerto, en una caravana sencilla aunque con extras curiosos.
Hank y Yolanda Boetes son holandeses del Norte. «De Assen, donde el circuito de bobsleigh». Se entiende que allí hace mucho frío, por eso mismo pasarán dos meses por España y uno de ellos en El Puerto, en una caravana sencilla aunque con extras curiosos.
Hank, de 50 años, militar retirado del ejército holandés, levanta con orgullo una lona y destapa dos motos de 600 c.c., una de ellas la réplica del 'pepino' con el que se proclamó campeón Karl Muggeridge en 2003. En su jubilación no hay bastones, ni andadores. El matrimonio las pone 'a mil' en el circuito de Jerez. En la furgoneta guardan dos bicicletas de montaña de 3.000 euros cada una. «Esto es lo típico que no te dejan llevar a un hotel», bromea Yolanda. «Nos encanta este tiempo aunque a veces llueva», asegura la viajera en camiseta de tirantes y pantalones cortos. El redactor viste jersey de lana y chaqueta.
EN BUSCA DEL SOL
Tony Roger y señora podrían permitirse un cinco estrellas gran lujo. Detrás del uniforme 'casual dominguero' -zapatillas de 'trekking', bermuda y camiseta- se esconde un jubilado joven y poderoso. Antes de venirse a España a buscar el sol «como hacen los lagartos», era presidente de una compañía que fabrica lentillas en Bélgica. En lugar de hacerse con un superdeportivo italiano rojo como algunos de sus compañeros, el empresario belga prefirió construirse un autobús caravana de diez metros de largo al estilo del que conducía Robert de Niro en 'Los padres de él'.

Inmejorable vista que se puede contemplar desde el Camping.
Es lo más parecido que existe a un cinco estrellas, si se compara con la clásica furgoneta surfera de los ochenta que aparca a su lado con los costados comidos por el óxido. Lo hizo a partir de un camión, cortando la cabina y encargando una obra de ingeniería a medida. El resultado es una suerte de vehículo militar gris estampado de mariposas azules donde caben cinco personas con toda comodidad. Tiene armarios, ducha, cocina, dos camas independientes, internet, estación meteorológica, satélite y una televisión de plasma de 42 pulgadas en la que unos belgas cantan y bailan músicas atronadoras. Le costó 200.000 euros hace quince años, aunque el que quiera uno así ahora necesitaría un carné especial y 300.000 euros. «Es más cómodo, pero al final importa poco. Lo más importante. Lo fundamental es poder llegar a un paraíso como este, al borde del mar».
Sobre la mesa espera para la noche un papel con las mejores direcciones para tomar tapas en El Puerto. «Nos han hablado de un bar en el que ponen muy buenos platos de 'cuillère'», (véase 'cuchareo'). No se privan de nada. (Texto: Chapu Apaloaza).